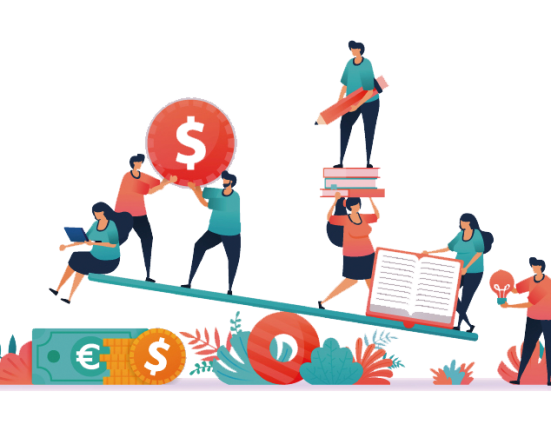La historia de Tom Michell y Juan Salvador, el pingüino que rescató en Uruguay en los años 70, parece sacada de una fábula escrita por un naturalista británico con alma de niño. Pero ocurrió de verdad: en Punta del Este, en pleno invierno, Tom encontró cientos de pingüinos muertos sobre la playa. Estaban cubiertos de petróleo. Pensó en retirarse, seguir de largo, pero uno se movió… Estaba vivo.
“Fue totalmente impulsivo, pero no sentí que tuviera opción. Era un animal en peligro y yo podía hacer algo. No dudé”, cuenta Tom. Lo llevó al departamento donde se hospedaba y lo lavó con agua y detergente. Le sacó el petróleo como pudo, con paciencia Lo llamó Juan Salvador, como el protagonista del libro que estaba leyendo: Juan Salvador Gaviota. “Fue en ese momento que supe que ya no era un pingüino cualquiera. Era mi pingüino”, agrega.

Volver a Buenos Aires no fue sencillo. Esconder a un pingüino en un micro, lidiar con el olor del guano, pasar la aduana sin que nadie se diera cuenta… Todo un acto de ilusionismo improvisado que Tom relatará a continuación. Pero lo logró: Juan Salvador “cruzó el charco” embarcado y llegó al colegio St. George’s, donde Tom trabajaba como docente. Allí, en una terraza, comenzó una nueva vida.
En diálogo con La Nación desde su casa en Cornwall, Inglaterra, Tom Michell recuerda aquella historia de película ocurrida en Quilmes, pleno conurbano bonaerense, que llegará a las pantallas en abril. Michell es autor del libro The Penguin Lessons, donde narró su experiencia con Juan Salvador. Ese libro fue traducido a más de veinte idiomas y ahora fue adaptado al cine por Sony. En la película, el actor británico Steve Coogan interpretará a Tom.
-Tom, ¿cómo y cuándo llegó a la Argentina?
-Mi vida en Inglaterra era muy rural. Fui a la escuela, después a la universidad, pero siempre quise viajar. Mi familia es muy diversa: mi madre nació en Canadá, mi padre en Australia… Tenía abuelos y abuelas en distintas partes del mundo, en lo que se conocía como el “Imperio británico”. Me contaban historias sobre la guerra en África, en el Lejano Oriente… Todo eso encendió mi imaginación. Pero lo curioso es que nadie en mi familia tenía relación alguna con Sudamérica. Poco después de terminar la universidad, en 1975, vi un anuncio del Colegio St. George’s y pensé que era perfecto para lo que yo quería hacer.

-¿Cómo se dio su ingreso al St. George’s?
-Vi el anuncio en un diario inglés y me pareció la oportunidad perfecta para cumplir algunos de mis objetivos. Primero, tener un ingreso que me permitiera quedarme un buen tiempo en Sudamérica. Segundo, trabajar y conocer algo de la región. Y tercero, tener vacaciones largas para viajar. Quería ir a Tierra del Fuego, a la Patagonia, quería ver las Cataratas del Iguazú, los bosques de Brasil, viajar por el Amazonas, conocer todos los lugares emblemáticos…. Así que respondí al anuncio.
-¿Cuál era su trabajo allí?
-Fui profesor de Matemáticas y Química. Vivía en el colegio, como la gran mayoría de los alumnos. Y como yo había asistido a un internado, entendía ese mundo. Así que estaba preparado para ese rol, y por eso obtuve el trabajo.

-¿Cómo fueron sus primeros días en la Argentina?
-Me recibió el director, que me habló sobre la situación en Argentina, sobre el terrorismo, sobre la cantidad de personas asesinadas cada día. Pasamos por casas que habían sido bombardeadas o baleadas. Fue una forma de introducirme a la cultura local. Yo sabía que había mucha violencia, pero quería ver eso con mis propios ojos. Tenía 22 o 23 años. Cuando sos joven, estás lleno de energía. Y tampoco creí que iba a estar en peligro. Era extranjero, no quería involucrarme en la situación ni intervenir en nada. Recuerdo que al llegar al colegio me presenté en la cocina, conocí al chef… Ese mismo día comí mi primer bife. ¡Increíble! Realmente increíble. Pensé: “Me va a ir bien acá”.
-¿Cómo se dio el viaje a Punta del este, en el que conoció a Juan Salvador?
-Unos padres del colegio me habían dicho: “¿Por qué no vas a Punta del Este? Tenemos un departamento ahí. Te damos la llave”. Aproveché todas las oportunidades que se me presentaban. Fue una especie de fiesta constante. Fui en invierno, el mar estaba realmente frío.

-¿Cómo recuerda el momento en el que descubrió a Juan Salvador?
-Era mi último día. Ya había empacado y no tenía nada que hacer antes de salir a cenar, así que decidí caminar por la playa. Mientras caminaba, empecé a ver pingüinos muertos en la orilla. Había varios. Me detuve a mirar toda esa devastación. Pensé: ¿qué clase de especie somos para hacerle esto a la naturaleza? ¿Cómo podemos ser tan estúpidos? Mientras observaba, vi que uno de los pingüinos se movía. Mi primera reacción fue pensar que estaba agonizando, que tal vez tenía que matarlo para que no sufriera. Pero cuando me acerqué, se incorporó. Estaba débil, pero vivo. Pensé: “Esto es extraordinario. Si este está vivo, quizás muchos otros también podrían estarlo. Tengo shampoo, tengo detergente… podría intentar limpiarlo”. Lo inmovilicé con una red de pesca que encontré en la playa y lo llevé conmigo. Me sorprendió lo difícil que fue cargar a un ave de cinco o seis kilos por dos o tres kilómetros hasta la pensión.

-¿Y el pingüino se resistía?
–No tenía mucha opción. Lo llevaba patas para arriba, con un dedo entre las patas, lo justo para que no se escapara ni se lastimara. Yo tampoco quería que me tocara, ni tocarlo más de la cuenta. Cuando llegamos, pensaba cómo contenerlo, porque era bastante agresivo, no quería estar conmigo. Entonces lo puse en una bolsa de plástico, de esas naranjas que usábamos en la escuela para los botines de fútbol. La bolsa era perfecta. Lo metí ahí y empecé a lavarlo con detergente y agua. Parecía entender que yo estaba tratando de ayudarlo. En minutos empezó a cooperar. Abría las alas para que pudiera limpiarlas. Pasó a estar completamente dócil. Estuve una hora lavándolo, sacándole el petróleo del cuerpo, del plumaje, de la cara… Fue muy intenso.
-¿Tuvo alguna duda al principio sobre si rescatarlo o no? ¿O fue algo impulsivo?
-Fue totalmente impulsivo. Pero, al mismo tiempo, sentí que no tenía opción. Era un animal en peligro y yo podía hacer algo. No dudé. Claro, me cruzó por la cabeza que alguien podría decir que estaba haciendo algo ilegal, pero pensaba: “Voy a decir que es una acción humanitaria”. ¿Quién podría objetar eso? De todos modos, nadie me detuvo. Ni siquiera había gente alrededor. Nadie me vio. Así que lo lavé, lo limpié y, una vez terminado, lo llevé a la zona del puerto, donde estaban los barcos y los otros pingüinos, y lo solté ahí. Pero no volvía al océano… Intenté tres o cuatro veces que se fuera, pero no quería alejarse. Me seguía. Yo pensaba: “No puedo quedarme con un pingüino. Tengo 20 años. ¿Qué voy a hacer con un pingüino?”. Pero me seguía… Entonces pensé: “Quizás debería llevármelo”. En el fondo, sabía que había perdido parte de su impermeabilidad natural, lo había limpiado tan profundamente que probablemente ya no podía flotar bien. Y eso lo hacía dependiente de mí. Ya no podía sobrevivir en el agua.

-¿Qué tamaño tenía el pingüino cuando lo rescataste?
–Era pequeño, de unos 60 centímetros. Decidí llevármelo. Pero al hacerlo, sabía que le había cambiado la vida, que luego iba a ser imposible que vuelva a su hábitat natural. Por eso sentí que tenía la responsabilidad de cuidarlo hasta que pudiera volver al agua. Si es que podía.
-¿Cómo fue el viaje de regreso a la Argentina con el pingüino?
–Empecé a planear cómo pasarlo por la aduana. Pero antes, hay algo que tenés que saber sobre ese último día en Punta del Este. Fue muy temprano, ya tenía todo empacado, pero decidí salir a almorzar. Dejé al pingüino en el baño, que era el único lugar seguro, fácil de limpiar y donde él podía estar tranquilo. Había un pequeño restaurante, prácticamente vacío. Pedí chicharrones, una ensalada y una botella de Malbec. Llevé el libro que estaba leyendo: Juan Salvador Gaviota. Quise leer, pero no podía concentrarme. En ese momento pensé: “Ese tiene que ser el nombre del pingüino”. Así fue como lo bauticé: Juan Salvador Gaviota. En ese momento se convirtió en mi pingüino.

-Y hoy, casi 50 años después, estamos hablando de él.
–Así es. Volví a la pensión y preparé todo para viajar. Tenía un gran bolso de papel y lo adapté para que pudiera ir adentro sin que se notara. Puse ese bolso dentro de otro más grande, para disimular. Y salí rumbo a la terminal.
Tom recuerda al detalle aquél invierno. Interrumpe su propio relato con una anécdota: “Me senté en el fondo del micro, al lado de una chica muy joven. Nos pusimos a charlar durante el viaje hacia Montevideo. En cierto momento, ya cerca de la ciudad, mi equipaje empezó a emanar un olor inconfundible a guano de pingüino. La chica, que no tenía idea de que yo llevaba un pingüino escondido, me miró como si yo fuera el culpable del olor. Fue muy embarazoso”.

-A pesar de lo absurdo de la situación, ya lo había asumido como una responsabilidad.
-Sí. Recuerdo estar ahí parado, pensando: “¿Qué estoy haciendo en medio de Montevideo con un pingüino cubierto en papel? Pero sí, ya lo había asumido como una responsabilidad”.
-¿Temía que el envoltorio se rompiese en el trayecto?
-En esos años, las ciudades estaban llenas de chicos lustrabotas, de seis, siete, ocho años, con sus cajones y trapos, ganándose unos pesos. Uno se me acercó y me ofreció limpiar los zapatos. Acepté. Después de terminar, me miró —algo poco común, porque esos chicos solían trabajar en silencio— y me preguntó: “¿Eso que tenés ahí es un pingüino?”. Yo me sorprendí, claro. Pero asentí. “¿Puedo verlo? “dijo. Así que abrí un poco el bolso y el chico se asomó. Miró al pingüino, el pingüino lo miró a él. Fue un momento hermoso. Le pedí un favor: “¿Podés conseguirme un balde de plástico lo suficientemente grande como para ponerlo adentro? Le ofrecí 20 pesos si lo lograba. Me miró muy serio y me dijo: ”Que sean 50″. Acepté y volvió rapidísimo con un balde perfecto. Al final, le di 100 pesos de lo contento que estaba.
-Todavía le faltaba la parte más difícil, la entrada a Buenos Aires.
-No era como ahora. En esa época, por ser europeo, podía hacer una fila distinta, la de los “profesionales”. En Migraciones me preguntaron si traía algo, dije que no. Me revisaron, todo parecía ir bien… ¡hasta que el pingüino decidió hacer ruido! De repente, la caja empezó a sacudirse.
—¿Qué hay en esa caja?, preguntó el agente.
—Un pingüino, respondí sin más opción.
—¡No podés traer un pingüino a Argentina! —me gritó —. ¡Eso es ilegal! ¡Estás introduciendo una especie exótica!
Me llevó a una oficina para interrogarme. Fue muy intimidante. Me acusaron de contrabando, de violar la ley. Yo intenté defenderme: “Mire, soy un experto en pingüinos”, mentí.

—¿Un experto?, me preguntó, incrédulo.
—¡Sí! Lo cuidé durante 24 horas, más que cualquier otra persona. Es un pingüino argentino, una especie que migra por la costa. Él no necesita visa… Como está herido, tengo la responsabilidad de pasar con él.
—¿Tenés dólares?, me preguntó el agente.
—No, le respondí.
—Entonces lo vas a tener que dejar acá, ordenó.
El pingüino, mientras tanto, se puso a defecar sobre la mesa. El hombre lo miró y dijo: “¿Cómo se supone que voy a cuidar yo de esto?”
—¡Exacto!, le dije. ¡Por eso me lo tengo que llevar!
Y así fue como pasé con Juan Salvador por la aduana. Fue un milagro. Y lo llevé al colegio. Mi oficina estaba en el primer piso de una construcción de tres niveles. Tenía una terraza privada, arriba de la casa de los maestros. Pensé que podía vivir ahí. Había un desagüe, así que era fácil de limpiar, y él podía tener su espacio. Al principio lo dejé en el baño, para mantenerlo controlado. Los chicos todavía no habían vuelto al colegio. Pero cuando volvieron, les presenté a Juan Salvador.
-¿Cómo hacía para alimentarlo?
-Fui a comprar pescado, varios tipos, y se los llevé para ver si comía. No mostró ningún interés. Probablemente nunca había visto pescado así. Yo no sabía cuánto tiempo podía sobrevivir sin comer, pero sí sabía que no estaba comiendo. Entonces decidí intentar algo: abrí su pico y le empujé un pedazo. Se lo tragó. Lo intenté de nuevo, otro pedazo… también lo tragó. Funcionaba. Así que probé empujar un trozo más grande, un poco más al fondo. Lo tragó. Yo estaba temblando, temía ahogarlo, pero de repente vi cómo movía la cabeza, los ojos, tragaba con naturalidad. En veinte minutos se había comido un kilo entero de pescado.
-¿Tuvo problemas con las autoridades del colegio?
–Primero hablé con la directora de la residencia. Sabía que una vez que lo viera, lo iba a aceptar. Después se lo conté a mis colegas. Y como era de esperar, apenas veían al pingüino, quedaban encantados. No tuve que esforzarme demasiado para que lo aceptaran. Todos se enamoraban de él. Le conté la historia al director: le dije que tenía una responsabilidad, que no podía simplemente devolverlo, que los alumnos estaban fascinados y que podía ser una experiencia educativa hermosa. “Bueno, veamos cómo evoluciona esto”, me dijo.
-¿Cómo lo veían los alumnos? ¿Como una mascota? ¿Como un compañero?
-Los más grandes eran más reservados, claro, pero los más chicos estaban encantados. Interpretaban todos sus gestos como si fueran humanos. Juan Salvador te miraba como si entendiera lo que le decías, sin importar si le hablaban en inglés o en español. Era como tener un amigo trilingüe. Lo llevaban al campo de fútbol. Descubrimos que, mientras miraba un partido, se levantaba y se agachaba, como si entendiera el juego. Pero nunca se metía en la cancha. Tal vez intuía que ese desorden no era para él… Los chicos decían que era su entrenador. Se acercaba a mirar los partidos de los equipos más jóvenes. Y cuando caminaban cerca de él, muchos se paraban a hablarle. Yo escuchaba todo desde mi ventana y era genial. Algunos se le acercaban para contarle cosas, como si fuera un confidente. Todo el mundo se comportaba mejor cuando él estaba cerca. Era extraordinario. Incluso los miembros del staff se acercaban a saludarlo. Lo más notable era que no le tenía miedo a nadie. Era curioso, amigable, incluso con personas altas o imponentes. Medía apenas 60 centímetros, pero no se achicaba ante nadie.
-¿Nunca pensó en llevarlo a la pingüinera del zoológico?
-Un día empecé a preguntarme: ¿Es esta la mejor vida posible para él? Y sí, fui al zoológico de Buenos Aires para ver cómo vivían los pingüinos allí, para hablar con los cuidadores, entender si el entorno era adecuado para Juan Salvador. Vi una pileta donde había siete pingüinos, rodeados de paredes grises. Estaban quietos, sin interactuar, sin mostrar interés en nada… ¡Nada que ver con Juan Salvador, que siempre estaba activo, curioso, sociable! Le pregunté al cuidador qué necesitaban, cómo podía saber si estaba bien. Me respondió que si tenían acceso al agua, a la comida, no necesitabann nada más. Que lo importante es que estuvieran con alguien que los cuidara. Entonces pensé: “Tal vez no lo estoy haciendo tan mal”. Pero igual siempre pensaba en cómo devolverlo al mar.
-¿Dónde pensaba dejarlo?
-Consulté la enciclopedia y descubrí que había colonias de pingüinos estables en Chubut. Tenía una moto, una Gilera 200cc que me había costado tres sueldos y se rompía todo el tiempo. Pero decidí intentarlo… Cuando llegaron las vacaciones de invierno, dejé a Juan Salvador en casa y me tomé el tren hasta Bahía Blanca. También cargué la moto. Desde ahí, conduje hasta la Península Valdés. La moto funcionó bien… ¡pero no encontré pingüinos! Entonces seguí hasta Punta Tombo. Manejaba a 20 o 30 kilómetros por hora, porque muchas rutas eran de ripio. Pero cuando llegué, vi cientos de miles de pingüinos y pensé: “Si Juan Salvador puede llegar hasta acá, va a estar bien. Va a sobrevivir”.
-¿Volvió a buscarlo?
-Sí, pero a mitad de camino, en algún lugar entre Bahía y Buenos Aires, la moto volvió a romperse. Estaba en medio del desierto, años 70, sin tráfico. Tal vez pasaba un auto cada hora. Empecé a empujar la moto, sabiendo que tenía que hacer 30 kilómetros hasta el pueblo más cercano. Por suerte, una camioneta pasó y se detuvo. El hombre se rió cuando le conté la historia. “Estás completamente loco”, me dijo. Y probablemente tenía razón. Cargamos la moto en la parte trasera, me llevó hasta Bahía, y desde allí tomé el tren de regreso a Buenos Aires. Me quedó claro que no podía hacer el viaje completo con Juan Salvador en esa moto, era demasiado peligroso e irresponsable. Tuve que aceptar que, al menos por el momento, no podía devolverlo al mar.
-¿Cuánto tiempo más vivió Juan Salvador?
– Un año después, más o menos, yo había hecho un viaje corto para visitar a unos amigos en el sur. Me habían invitado a una estancia. Cuando regresé, un colega me recibió con la cara desencajada. “Juan Salvador estaba bien —me dijo—, pero hace un par de días dejó de comer. No reaccionó. Y al día siguiente… murió”. Me quedé helado. No me lo esperaba. Y así terminó la historia de Juan Salvador. Él había sido una presencia maravillosa en el colegio. Los chicos lo amaban. Fue una experiencia inolvidable.
-¿Qué recuerdos tiene de él 50 años después?
-¿Sabés? Juan Salvador se sentaba en mis pies y apoyaba la cabeza ahí para dormir. Yo me quedaba quieto, con un vaso de agua en la mano, mirando cómo caía el sol. Recuerdo que una vez le dije: “Quiero escribir un libro sobre vos”. Y él levantó la cabeza, me miró, como preguntando por qué. “Porque creo que a la gente le vas a interesar”, le respondí. Y cumplí.
En los años 70, un joven británico encontró a un ave empetrolada en la costa uruguaya; lo que siguió fue una amistad improbable, que atravesó fronteras, conmovió a miles de lectores y ahora llegará al cine